No hay productos en el carrito.

Hace unos años, un amigo se enamoró de una compañera de la facultad que le había prestado un libro. Era un conjunto de relatos de no sé qué autor latinoamericano. El libro estaba subrayado por ella y mi amigo se tomó todas aquellas frases señaladas como un mensaje codificado escrito para él. Las historias que contaban los cuentos dejaron de interesarle de inmediato y empezó a centrarse en la suya propia, que de alguna forma se estaba inventando. En algún momento, llegó a la insólita conclusión de que estaba «clarísimo» que ella quería enrollarse con él.
Hay quien cree, como mi amiga T., que discutir sobre si se deben subrayar o no los libros es un debate para intelectuales. Una suerte de tortilla con cebolla o sin cebolla para listillos. Ella dice que lo que realmente le gusta es terminar un libro y empezar otro sin ningún propósito. Y algo de razón tiene, porque yo a menudo caigo en el vicio de leer de la forma más absurda, es decir, la profesional: tratando de imaginar al autor que hay detrás de las palabras, como un relojero que desmonta un reloj y estudia sus piezas por dentro. Como dice el chiste: un hombre que lee un libro con un bolígrafo en la mano tiene la convicción de que puede escribir otro mejor.
En realidad, si subrayo es casi siempre porque no puedo dejar pasar tantas frases hermosas. Subrayar un párrafo es como sacarle una fotografía a una puesta de sol, se produce la ilusión efímera de poder capturar lo que lees; a veces lo único que quieres es que ese fragmento de belleza con el que has tropezado se quede contigo un rato más.
Yo subrayo con bolígrafo azul y a mano alzada. Y no lo hago con mi propia sangre porque soy capaz de marearme, pero ganas no me faltan. Los hay que subrayan con lápiz, que para mí es como dar la mano flojita. Y no me quiero ni imaginar cómo deben de hacer el amor. Son como esos anfitriones que se disgustan si se mancha el mantel, que piden todo el rato que se hable bajito y que comen el marisco con cubiertos. Me da grima su pulcritud. ¿Pretenden borrar lo subrayado en una segunda lectura? Subrayar con lápiz es como ponerte una calcomanía y fingir que llevas tatuajes.
«Los hay que subrayan con lápiz, que para mí es como dar la mano flojita. Y no me quiero ni imaginar cómo deben de hacer el amor».
Luego están los que subrayan con lápices de colores o rotuladores fosforitos: desapruebo ambas prácticas, pero no las condeno. Cada uno con su vida hace lo que puede. Están también los que pegan pósits de colores y los que doblan las esquinas de las páginas, pero no para saber dónde han dejado suspendida la lectura, como aquel condenado a muerte que marcó la página por la que iba cuando lo llamaron para subir al cadalso, sino para señalar los fragmentos que les han gustado. Ambas opciones me resultan antiestéticas y muy poco prácticas.
¿Se puede leer sin subrayar? Por supuesto. Conozco a muchos grandes lectores que no subrayan nunca. Pero a mí me parece que eso es como leer manejando un dron, sobrevolando los párrafos, pasando de puntillas por la lectura. Para leer con todo —y hay que leer con todo, si no para qué— hay que subrayar, echar el cuerpo a tierra, mancharse un poco con la propia tinta.
Esos libros que no parecen haber sido leídos a mí me producen una tristeza inmensa. Son libros muertos, huecos. Pero no huecos a la manera de aquellos tratados de astronomía que llevó el Capitán Haddock a la Luna, que lo estaban para poder meter dentro whisky de contrabando, sino huecos como un corazón que se niega a querer.
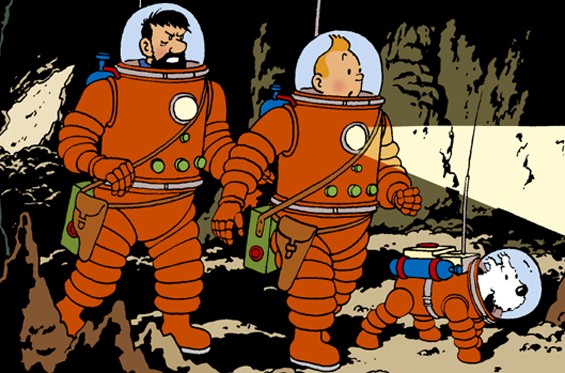
Algunos creen que subrayar es profanar el libro, y yo estoy a favor de profanarlo casi todo. El único argumento en contra de subrayar que tiene cierto peso y mucho encanto lo leí alguna vez en twitter:
—Subrayar es postureo. Para que venga otro detrás y diga: «hmmm».
Además de subrayar sin pudor, suelo tomar notas en los márgenes. Trazo flechas, abro llaves y pongo «xd», «jajaja» o «LOL» cuando el fragmento lo exige, o dibujo un corazón aquí o allá, o insulto furiosamente al autor cuando me pongo bravo. Anoto cualquier chorrada que se me ocurre a golpe de lectura: ideas, nombres, lugares, obras.
A menudo, impulsándome en esas notas, casi retorciéndolas, trato de destilar un texto. Si quieres una reseña sincera, lee un libro subrayado. Subrayar es como hablar sabiendo que nadie te escucha —es lo más parecido a pensar—, es actuar como cuando creemos que nadie nos ve. Y todo eso me sirve para descubrir, a veces para mi sorpresa, si el libro me ha gustado o no.
Recuerdo que nada más terminar Las vírgenes suicidas, de Eugenides, volví sobre lo subrayado y encontré una descripción que me había parecido sencillamente bonita. Resultó mucho más que bonita: también brillante, porque —solo entonces lo supe— anticipaba la personalidad del personaje que se desarrolla después: «El señor Lisbon, que enseñaba matemáticas en el instituto, era delgado, de aspecto juvenil, y parecía sorprendido por su propio cabello gris».
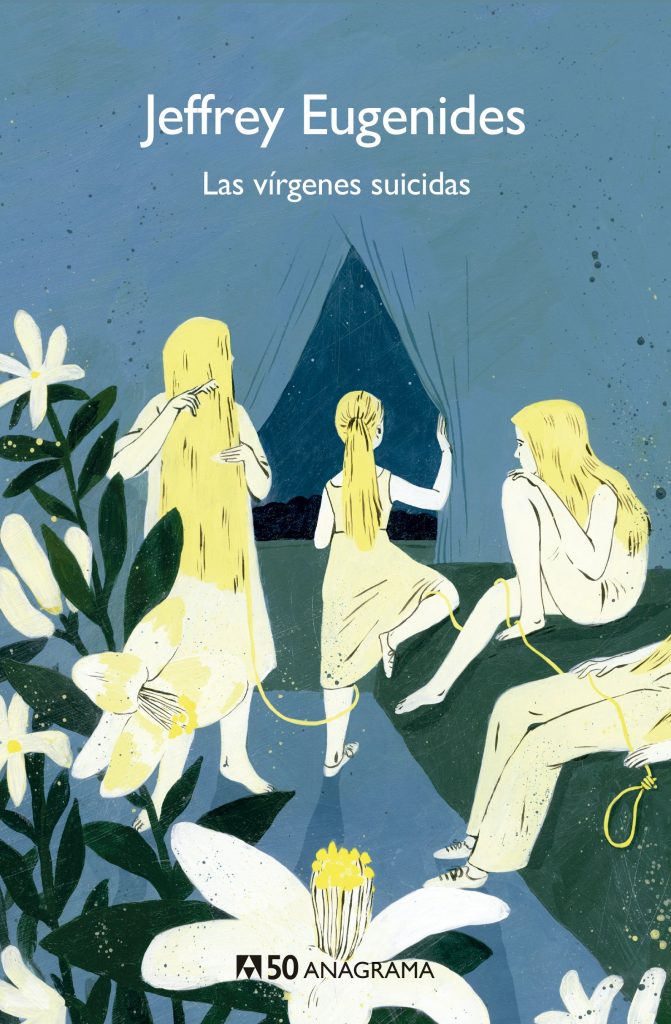
Esas notas se quedan ahí atrapadas para mi pequeña posteridad, como si fuera importante conservarlas. Con los años, las notas y subrayados de mis libros estarán mucho más cerca de decir quién soy, o quién fui, de lo que yo pueda escribir sobre mí mismo. No hay mejor autobiografía que una biblioteca personal de libros vividos. En Desierto Sonoro, Valeria Luiselli escribió: «Yo no llevo un diario. Mis diarios son las cosas que subrayo en los libros». Y ahí se quedan guardados momentos de una vida escritos durante mil lecturas, escondidos entre las páginas como niños traviesos. Subrayar un libro es como decirle al autor: «Eso también me pasó a mí».
«No hay mejor autobiografía que una biblioteca personal de libros vividos».
Por otro lado, nunca he sabido destacar lo importante. De los libros del colegio lo subrayaba todo, incluso las fotos. Simplemente pasaba el rotulador amarillo por encima de todas y cada una de las palabras. Una vez que empezaba a subrayar ya no podía parar. Pensaba que si había destacado una frase, cómo no iba a destacar la siguiente, y así con todo el libro. Las páginas se quedaban entonces medio blandas, húmedas como un periódico abandonado en un parque. Nunca supe distinguir lo importante, pero con el tiempo aprendí a subrayar las frases que más me gustaban. En la vida me ha pasado un poco igual. Nunca fui capaz de identificar los momentos claves de mi biografía hasta mucho tiempo después de que ocurriesen, pero sí aprendí, con los años, a reconocer lo que me gustaba y lo que no.
«Nunca supe distinguir lo importante, pero con el tiempo aprendí a subrayar las frases que más me gustaban. En la vida me ha pasado un poco igual. Nunca fui capaz de identificar los momentos claves de mi biografía hasta mucho tiempo después de que ocurriesen».
Cuando mi amigo me contó lo del libro que aquella chica le había prestado fui muy escéptico, pero no hice nada por impedir el desastre. Una noche, después de envalentonarse en un botellón, llegó a preguntárselo. Ella le contestó muy divertida que no había pensado en él mientras subrayaba el libro, más que nada, añadió, porque ni siquiera lo conocía cuando lo leyó, a los catorce años. Aún así, la duda le pareció encantadora: esa misma noche se acostaron. Hoy podrían estar viviendo juntos no sé dónde y quién sabe si felices. Y nada de eso habría pasado si ella no hubiese subrayado aquel libro, y qué más da qué libro fuese.

