Subtotal: 40,90 €

Disco de la semana: «Chemtrails Over the Country Club» de Lana del Rey

La neoyorquina Lana del Rey factura «Chemtrails», su disco más desnudo y consolida el crédito de un interiorismo que se mira más que nunca en leyendas como Joni Mitchell.
Llevamos ya una buena temporada viviendo un tiempo tan excepcional que invita (más que nunca) al recogimiento, a replegarnos en nuestras esencias y ensimismarnos en la mirada interior, de tan abotargada como tenemos ya nuestra vida social. Y ese es precisamente el espíritu con el que, intencionadamente o no, está sintonizando Lana del Rey en sus últimos trabajos. A su estilo, por supuesto: basta con echar un vistazo a la foto que encabeza este texto. Hasta la mascarilla exuda ese estudiadísimo glamour, marca de la casa, tan de mujer marcada por las contradicciones del sueño americano en su versión costa oeste.
En «Chemtrails», Lana del Rey ahonda en la senda emprendida con el notable Norman Fucking Rockwell! (2020) como si fuera exactamente su hermano pequeño. No llega a las cotas de brillantez de aquel, que fue – con razón – encumbrado a lo más alto en casi todas las listas del año pasado, pero cuaja muy bien en su apuesta por ese interiorismo emocional, de puertas adentro y escaso ropaje instrumental, que está desarmando incluso a los más enconados detractores de la estrella neoyorquina.
La apuesta de la última Lana del Rey está desarmando incluso a sus más enconados detractores.
Es cierto es que su derroche esteticista – los guiños a la imaginería de las pelis de David Lynch, la languidez sonora a lo Chris Isaak, la divinización de un carácter fatalista que siempre olió un poco a impostura – sigue dando argumentos a quienes creen que el encanto de su propuesta tiene mucho de cartón piedra. Pero lo cierto es que tampoco se puede negar que sus canciones exudan una clase y una transparencia melódica que, cada vez más, enlaza sin sonrojos con algunos de los nombres clásicos del soft rock, del folk pop y del tradicional sonido de la costa californiana en los años setenta del siglo pasado.

Este Chemtrails Over the Country Club se permite menciones explícitas a leyendas como Joni Mitchell, Joan Baez o Stevie Nicks – es lo que ocurre en «Dance Till We Die», marcada por el saxo y referencias a Lousiana, ampliando también el foco en lo lírico – , también a la gran Joni Mitchell, a quien rinde tributo con una versión final de su «For Free», a medias con la talentosa Weyes Blood. Y hay que tener una sólida estatura artística para permitirse esa clase de juegos de referentes y no morir en el intento o acabar haciendo el ridículo.
Este disco se permite el lujo de mencionar explícitamente a Joni Mitchell, Joan Baez y Stevie Nicks en alguna de sus canciones.
Si a ello le sumamos la sombra de un influjo bastante más insospechado, como es la de la legendaria Kate Bush en la autobiográfica «White Dress» (en la que evoca sus tiempos de camarera cuando solo tenía 19 años y mataba el tiempo escuchando a los White Stripes o a Kings of Leon, mucho antes de triunfar) o en «Yosemite», ambas baladas en las que su inflexión vocal recuerda mucho a la británica, no queda otra que conceder que Lana del Rey se ha ganado a pulso la categoría de clásica de nuestro tiempo. Con evidentes anclajes en el pasado, pero también con un sonido contemporáneo.
Jack Antonoff (Taylor Swift, St. Vincent, Lorde) vuelve a mostrarse como su compañero perfecto a la producción, un supervisor que sabe potenciar los aspectos más básicos de su sonido. Sin alharacas, con lo justo. Prolongando un estado de placidez que cada vez está más lejos de los tiempos del turbio Ultraviolence (2014), y que apenas se quiebra un poco (solo un poco) con las interferencias trip hop de «Dark But Just a Game» o con los aires country de «Breaking Up Slowly», en dueto junto a Nikki Lane.
En resumen, es este un disco continuista pero tampoco acomodado, que seguirá haciendo las delicias de quienes comulguen con esta última fase en la carrera de Lana del Rey, la que le ha dado el crédito artístico del que ahora disfruta. Un trayecto de más de una década, cuya solidez ya nadie se atreve a poner en cuestión.

 Dios salve a los Sex Pistols I Fred & Judy Vermorel
Dios salve a los Sex Pistols I Fred & Judy Vermorel 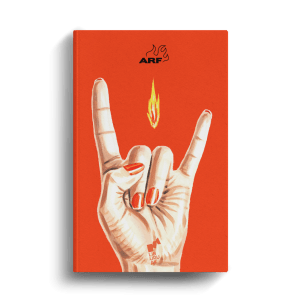 ¡Al Azkena se va y punto!
¡Al Azkena se va y punto! 




